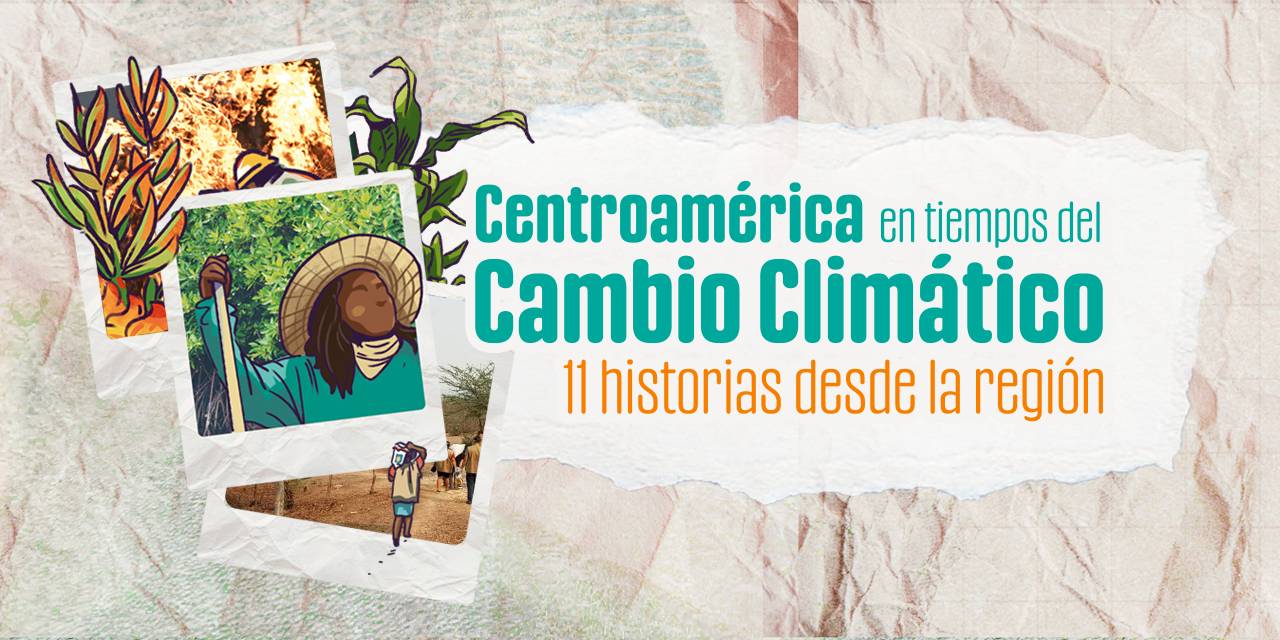Sonia Gutiérrez, agricultora en Izalco y descendiente de pipiles, conserva semillas criollas y los conocimientos ancestrales que las acompañan. Aquí posa orgullosa junto a su milpa.
En octubre de 2014, Sonia Gutiérrez lo perdió todo. Un temporal que duró más de diez días arrasó su milpa en Izalco, Sonsonate. No quedó ni una mazorca en pie. El viento arrancó el techo de su cocina y la lluvia empapó las semillas que su familia había conservado durante generaciones. “Me marcó profundamente”, recuerda.
Cuando creyó que no podría volver a sembrar, un amigo le regaló unas mazorcas criollas de las que había perdido. Sonia, agradecida, le compartió frijoles. Ese gesto le recordó que el intercambio de semillas no es un acto aislado: es una práctica ancestral que sostiene la vida campesina y fortalece la resiliencia frente al clima en este departamento salvadoreño de origen prehispánico.
El Salvador, parte del Corredor Seco Centroamericano, es uno de los países más expuestos a la crisis climática. Según el Plan Nacional de Cambio Climático 2022–2026, los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, y golpean directamente a la agricultura. “Los efectos son más duros en los territorios vulnerables, y amenazan la soberanía alimentaria”, advierte el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA.
“Si no hay semilla, no hay comida”, repite Sonia. Ella es descendiente del pueblo Pipil y su familia sobrevivió al desplazamiento forzado provocado por la masacre indígena de 1932. Sus abuelas cultivaban mucho antes de asentarse en Izalco, y ella mantiene esa práctica desde hace cuatro décadas.
No tiene tierra propia: apenas el “guatal” —una franja de bosque que le prestaron con la condición de no talar un solo árbol— donde cultiva desde hace diez años. Su modelo no es el tradicional: apuesta por la agroecología. Integra la Red Uniendo Manos El Salvador, capacita a mujeres en prácticas sostenibles y ha desterrado los agrotóxicos. “El cuido de la tierra es espiritual, viene de mis ancestros”, explica.
Una de sus ventajas es sembrar semillas criollas: resisten la canícula y los cambios bruscos. Sonia limpia su terreno con cuma, una técnica que permite que la hierba crezca de forma controlada y retenga la humedad del suelo. Sus cultivos sobreviven sin depender de insumos externos.
“Mucha gente dice que el cambio climático no existe. Déjenme decirles que sí existe”, dice con firmeza. Antes sembraba cada primero de mayo, como era costumbre. Ahora espera hasta fin de mes, casi treinta días después, para asegurarse de que llegue el invierno.
El secreto de conservación también lo heredó de su abuela: guarda un saco de maíz, lo destusa sin dejarlo “chulón”, lo amarra a un trozo de madera curada con cal y lo sube al poyetón, la cocina de leña. El humo actúa como protector natural. “La semilla no se debe perder —le decía su abuela—, ella te dice de dónde vienes y para dónde vas”.
Su primera experiencia con químicos fue devastadora. Una avioneta roció pesticidas en la zona y sus cultivos quedaron amarillos. En días, perdió toda la cosecha. Ese método, usado por años en El Salvador, cobra aproximadamente la vida de 92 personas anualmente, según los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
“Cinco agroquímicos, entre ellos Paraquat y Glifosato, siguen en el mercado pese a estar prohibidos en decenas de países”, denuncia Pedro Cabezas, de la organización Azúcar Amarga. En comunidades como el Bajo Lempa, se vinculan directamente con epidemias de insuficiencia renal crónica.
La ingeniera agroecóloga Sara García agrega que la imposición de semillas modificadas, controladas por corporaciones como Monsanto, DuPont y Bayer, rompe el vínculo cultural y espiritual con la tierra. “El objetivo no es producir alimento, sino ganancias”, sostiene Navarro.






La disputa por las semillas
Los campesinos están perdiendo el derecho a producir su propio alimento, y con ello, el derecho a decidir qué consumen. Está documentado que grandes empresas han demandado a agricultores en distintos pueblos de América Latina por el uso de semillas que, en realidad, han sido contaminadas por variedades transgénicas. A pesar de que los cultivos fueron afectados sin consentimiento, las corporaciones se amparan en la lógica de la propiedad intelectual para responsabilizar a los pequeños productores.
Esta práctica pone en riesgo la soberanía alimentaria, ya que el control sobre lo que se siembra y se come queda en manos de las grandes empresas, no de quienes resisten y cultivan. La “reversión del peso de la prueba” obliga a los campesinos a demostrar su inocencia: deben registrar cada semilla, aceptar inspecciones y rendir cuentas, aunque nunca hayan consentido la contaminación.
Este tipo de regulación no solo complica la vida de quienes cultivan la tierra, sino que también choca directamente con los principios básicos de justicia. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero estas leyes hacen lo opuesto: tratan al agricultor como culpable desde el inicio. Y eso, más que proteger la semilla, protege los intereses de las grandes corporaciones.
El apropiamiento de la semilla en El Salvador aún carece de una ley que lo respalde, pero no por ello ha estado libre de prácticas cuestionables. Sonia recuerda que, durante el gobierno de Alfredo Cristiani, en 1992 se convocó a las comunidades locales a entregar sus semillas con la promesa de un intercambio. Sin embargo, no se les explicó que debían entregar sus semillas criollas —las que habían resguardado por generaciones— a cambio de semillas híbridas. Para muchos, fue una pérdida silenciosa de su patrimonio agrícola, disfrazada de modernización.
Durante el gobierno de Cristiani, se establecieron vínculos directos entre el Estado salvadoreño y la multinacional Monsanto, a través de la compra de la firma Cristiani Burkard, quien comercializaba semillas en Centroamérica. No fue sino hasta los años 2013 y 2014, bajo la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, que se tomó la decisión de excluir las semillas transgénicas de Monsanto del bono agrícola. En su lugar, el gobierno comenzó a adquirir semillas producidas por agricultores locales.
Para Navarro, el Estado debe garantizar que la alimentación se produzca con agroecología y en menor escala, sin agrotóxicos. Sara insiste: “La semilla criolla se adapta, y por eso las campesinas y campesinos pierden menos cosechas que con las semillas mejoradas”.
Una lucha colectiva
La historia de Sonia no es aislada. En todo El Salvador existen múltiples experiencias de éxito en la preservación de semillas criollas. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) reúne organizaciones campesinas del occidente, centro y oriente del país que trabajan la agroecología y defienden la semilla. Incluso cuentan con su propio santuario, donde resguardan variedades nativas.
De modo que la lucha de Sonia, entonces, es más que agrícola. Es memoria, resistencia y soberanía. Cada mazorca criolla que guarda en su poyetón es un acto de futuro.