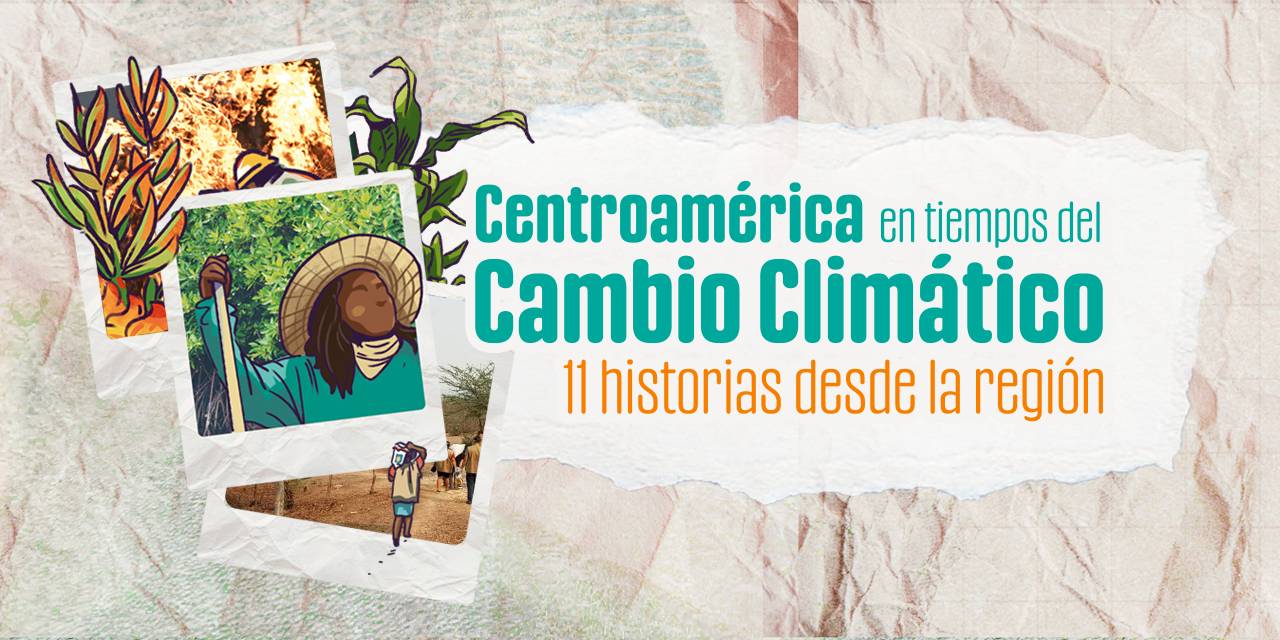Don José, productor de cítricos desde hace más de 30 años en Nicaragua, ha visto cómo su finca se marchita sin remedio. Pero, más doloroso que perder el 75% de sus plantaciones de limones, fue despedir a sus hijos. Cuatro de ellos se fueron del país en los últimos cinco años, empujados por la ruina que dejó la plaga Huanglongbing (HLB), popularmente conocida como Dragón Amarillo, una enfermedad devastadora provocada por una bacteria que seca las plantas desde adentro.
“Primero uno, luego el otro y al año siguiente dos más hasta que la casa quedó casi vacía porque vivíamos todos en la finca. Mis hijos no aguantaron ver cómo cada año perdíamos la cosecha y no teníamos ganancias. Se fueron con sus esposas y mis nietos iban llorando. Ellos amaban el campo y yo tenerlos a ellos”, recuerda don José con la voz quebrada.
La historia de don José no es un caso aislado. El Dragón Amarillo avanza sin control por Centroamérica, arrasando con la citricultura de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde que se detectó en Brasil a inicios de los años 2000, esta enfermedad ha recorrido el continente de sur a norte, impulsada por condiciones cada vez más extremas potenciadas por el cambio climático, como aumentos de temperatura y sequía; así como negligencia estatal.
El responsable de su propagación es un vector, es decir, un organismo que transporta y transmite un patógeno de una planta a otra. Se trata del Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), un diminuto insecto que al alimentarse de los brotes tiernos inyecta en el árbol la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus.
Una vez que la bacteria entra al sistema, el daño es irreversible. Los canales vasculares se bloquean, el flujo de agua y nutrientes se interrumpe y la planta entra en un proceso acelerado de debilitamiento, marchitez y finalmente muerte.
En Nicaragua, el insecto vector ingresó en 2003, pero la presencia de la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus se confirmó años más tarde. Desde entonces, agricultores de los departamentos de Masaya, Carazo y Granada han visto cómo sus plantaciones se exterminan sin una estrategia clara de contención.
La investigación académica “Ocurrencia de Huanglongbing (HLB) y su vector Diaphorina citri en viveros de cítricos de Masaya”, realizada por la Universidad Nacional Agraria (UNA) en 2018, confirmó mediante pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) la presencia de la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus en los cuatro viveros evaluados, evidenciando que la enfermedad ya estaba establecida en esa región de Nicaragua.
El estudio registró picos de población del vector en marzo y abril, asociados a altas temperaturas y baja precipitación, y advirtió que la producción de planta infectada acelera la propagación del HLB en la región. También destacó que la citricultura nicaragüense generaba en ese período alrededor de 24.5 millones de dólares anuales, convirtiendo a esta plaga en una amenaza crítica para la economía y la seguridad alimentaria del país.
La plaga ya no es solo un problema agrícola. En comunidades rurales, está generando desplazamiento forzado, pérdida de empleos y desintegración familiar. Y aunque los gobiernos reconocen su presencia, no todos actúan con la urgencia que la situación requiere.
El avance silencioso del Dragón Amarillo en América Latina
“Es una plaga silenciosa, pero devastadora. Se disemina por los vientos, las lluvias y el comercio informal de plantas infectadas. Cuando se quiere actuar, ya ha avanzado demasiado”, explica el científico mexicano, Gustavo Almaguer, quien junto con los expertos Humberto Arenas Reyes y Karla Hernández Muñoz realizan investigaciones en las zonas citrícolas más afectadas de México.“Cuando la bacteria llega, la enfermedad avanza rápido, sobre todo en climas cálidos y secos. El estrés hídrico facilita el colapso del árbol”, indica.
El patrón observado en Nicaragua no es una excepción. El estado de Colima, en México, redujo a la mitad su producción de limón en solo dos años tras el ingreso del HLB. En Florida, Estados Unidos, la industria de la naranja pasó de producir 9.87 millones de toneladas en 2003-2004 a apenas 0.73 millones en 2023-2024, una caída del 93%, de acuerdo con el Departamento de Agricultura del país norteamericano.
“En varios países se está acabando la producción de naranja debido a las intensas sequías provocadas por el cambio climático, que potencializan la severidad de plagas y enfermedades, como el Dragón Amarillo”, explica el doctor en Ciencias Agrícolas, que lidera investigaciones sobre esta enfermedad en México.
Su equipo también documentó pérdidas del 50% en promedio en la productividad citrícola de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, México. “Es muy probable que esto mismo esté ocurriendo en Nicaragua”, advierte.
El investigador detalla que el cambio climático ha reducido la precipitación y elevado las temperaturas. En cinco municipios analizados de México, la temperatura promedio aumentó 2.17 grados Celsius (°C) entre 2020 y 2023, con una disminución de 1734 milímetros en las lluvias anuales. Estas condiciones han debilitado los árboles, reduciendo su capacidad de defensa frente a enfermedades como el HLB.
“Una planta débil, sin nutrición adecuada ni agua suficiente, es más vulnerable a que el vector la infecte y la bacteria se propague. Del árbol caído, todos hacen leña”, resume.
Además, estudios realizados por su equipo muestran que el Diaphorina citri se reproduce más rápidamente con temperaturas superiores a 30 °C, y alcanza sus mayores poblaciones durante los meses más calurosos. “La combinación de brotes tiernos y calor extremo genera las condiciones perfectas para que el vector del dragón amarillo se multiplique sin control”, indica.
Nicaragua frente al cambio climático
A nivel climático, los registros del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) indican una clara tendencia de temperaturas al alza. Según el boletín agrometeorológico de abril de 2020, el Occidente del país registró un calentamiento sostenido con picos extremos en la última década.
Los registros de INETER indica que Chinandega alcanzó 40.8°C en abril de 2020 y León rozó los 39°C en mayo de 2024 (38.9°). En 2023, varias estaciones marcaron récords mensuales en el rango de 36-37 °C. Antes de estos episodios, las máximas absolutas mensuales típicas en muchas estaciones del Pacífico se ubicaron entre 33-36 °C, como el departamento de León 35.1 °C en diciembre de 2019 y Chinandega 35.2°C en julio de 2022.
Esta combinación de calor extremo y lluvias irregulares, consecuencias típicas del cambio climático, ha debilitado la resistencia de los árboles frutales, haciéndolos más vulnerables a plagas como el HLB.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que 2024 fue el año más caluroso desde que existen registros, según seis bases de datos internacionales. El organismo también señaló que los últimos diez años constituyen la década más cálida documentada.
Nicaragua figura entre los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático, pese a su escasa responsabilidad en la generación de emisiones. Según el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch de 2022, el país ocupa el lugar 16 entre las naciones más afectadas por eventos climáticos extremos.
Nicaragua ha suscrito compromisos internacionales vinculantes en materia ambientales. Como parte del Acuerdo de París y la Agenda 2030, el país se competió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el 13 (Acción por el Clima) y el dos (Hambre Cero), que exigen fortalecer la residencia del sector agrícola frente al cambio climático. Sin embargo, las políticas públicas siguen rezagadas frente a una realidad donde el aumento de temperaturas, la sequía y las plagas ya están desplazando a productores y dejando vacíos campos que antes eran fértiles.
El Estado nicaragüense ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1995, firmó el Protocolo de Kioto en 1999, y se adhirió el Acuerdo de París en 2017. Sin embargo, los compromisos formales no se han traducido en acciones sostenidas a nivel interno.
Este Acuerdo tiene como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 °C respecto a niveles preindustriales, e impulsar esfuerzos para contenerlo en 1.5 °C, con el fin de reducir riesgos y daños del cambio climático. El Acuerdo también compromete a los países a presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que definen metas concretas de reducción de emisiones y adaptación, así como a reportar avances de manera periódica bajo un marco de transparencia internacional.
En el caso de Nicaragua, su adhesión implicó aceptar responsabilidades de mitigación y adaptación, así como fortalecer la resiliencia del sector agrícola, particularmente vulnerable a la variabilidad climática y a fenómenos como sequías, inundaciones y plagas. Sin embargo, los compromisos formales no se han traducido en acciones sostenidas a nivel interno, lo que deja al país rezagado frente a su alta exposición al riesgo climático y a la urgencia de proteger medios de vida rurales como la citricultura.
El último informe oficial presentado por Nicaragua sobre cambio climático data de junio de 2020. En este documento, el Gobierno reconocía el aumento de la temperatura media nacional, el incremento en la frecuencia de sequías e inundaciones, y advertía sobre los riesgos para la seguridad alimentaria. Sin embargo, el documento no incluía estrategias específicas para enfrentar el impacto en cultivos clave como los cítricos, ni una política nacional de adaptación para pequeños productores.
Este vacío es crítico porque, bajo el Acuerdo de París, cada país signatario está obligado a presentar periódicamente estrategias y planes nacionales —conocidos como NDC, por sus siglas en inglés— que detallen cómo reducirán sus emisiones y cómo fortalecerán la resiliencia de sectores vulnerables como la agricultura. Estos informes no son solo compromisos diplomáticos, sino herramientas fundamentales para acceder a financiamiento internacional y a cooperación técnica de organismos multilaterales.
Más recientemente, en declaraciones a medios oficialistas en mayo de 2024, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, admitió que la escasez de lluvias provocada por el fenómeno meteorológico El Niño redujo los rendimientos de las cosechas durante el ciclo 2023–2024 y el “exceso de sol afectó la calidad de algunos cultivos”. Pero la explicación quedó en el diagnóstico, sin detallar ninguna medida para enfrentar el agravamiento de la situación.
Centroamérica bajo amenaza
El Dragón Amarillo no solo ha puesto en jaque a los productores de “La Concha”, Nicaragua. Toda Centroamérica enfrenta una amenaza silenciosa y devastadora que compromete cultivos, empleos y patrimonio gastronómico.
En febrero de 2020, durante una reunión técnica en El Salvador, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) declaró una emergencia fitosanitaria por el HLB y reforzó programas regionales de vigilancia en los países miembros. El movimiento del insecto vector dio lugar a planes para fortalecer laboratorios y plantar material libre de la enfermedad en la región.
El OIRSA es una entidad intergubernamental fundada en 1953 que agrupa a los ministerios de Agricultura y Ganadería de los países de Centroamérica, además de México, Belice y República Dominicana. Su misión es coordinar acciones regionales en materia de sanidad vegetal, salud animal e inocuidad agroalimentaria.
Por su carácter técnico y su rol como ente regional especializado, esta institución es considerada la principal autoridad en el istmo en la emisión de alertas fitosanitarias y en la implementación de medidas conjuntas de prevención y control de plagas agrícolas.
Según el monitoreo más reciente del Ministerio Agropecuario (MAG), hasta mayo de 2025 Nicaragua registra apenas 6800 manzanas de cítricos (unas 4760 hectáreas), concentradas en los departamentos de Masaya, Carazo, Granada, Managua y Río San Juan. De esa área, la naranja dulce ocupa el 76%, la mandarina el 13% y el limón criollo el 11%. La FAO confirma que esta disminución de superficie cultivada se refleja también en la producción. En 2022 el país generó 110 000 toneladas de cítricos, una caída sostenida respecto a años previos. El contraste es evidente si se recuerda que en 2015 Nicaragua alcanzó un máximo histórico de 114 000 toneladas, mientras que hoy la tendencia apunta a un retroceso progresivo.
El retroceso resulta aún más notorio frente a los datos oficiales que el propio régimen reconoció en 2010, cuando mediante el Acuerdo Ministerial No. 021-2010 declaró como plaga reglamentada al “Dragón Amarillo”. En ese documento, el entonces MAGFOR registraba una citricultura nacional integrada por 11 077 productores y 16 500 hectáreas de cultivo (más de 23 500 manzanas), con un valor económico anual de 24.5 millones de dólares y la generación de 4400 empleos, de los cuales 1650 eran directos y 2750 indirectos. Quince años después, las cifras oficiales revelan una drástica reducción en área sembrada, producción y empleos vinculados al sector.
En otros países centroamericanos, los impactos también son visibles. En Guatemala, el Ministerio de Agricultura (MAGA) reconoció la presencia del HLB desde 2010 y ha impulsado acciones para disponer de plantas libres de la enfermedad.
En Honduras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección de Sanidad Vegetal y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), reconoció que en el Valle del Aguán, Colón, la producción de cítricos cayó de 250 mil toneladas en 2012, a cerca de 150 mil en 2016–2017, con pérdidas económicas superiores a los 6.5 millones de dólares, golpeando directamente a miles de productores de la zona.
Mientras, en Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado reforzó en 2022 sus programas de monitoreo tras detectar focos de infección en Puntarenas y Guanacaste, regiones identificadas como de alto riesgo por sus condiciones de calor y sequías prolongadas.
Este retroceso agrícola no solo representa una pérdida económica. En Centroamérica, los cítricos son fundamentales para la gastronomía tradicional y la vida cotidiana. En Nicaragua, el limón criollo es un ingrediente infaltable en platillos típicos como el vigorón, baho o la sopa de albóndigas; en Honduras, la naranja agria se usa en el marinado de las carnitas; en El Salvador, el jugo de limón es el ingrediente base de los ceviches; en Guatemala, el fresco de naranja se prepara con ralladura artesanal; y en Costa Rica, el ceviche y el arroz con camarones no se conciben sin limón.
La caída en la producción también golpea las exportaciones. En Nicaragua, las ventas del grupo de productos básicos “Cítricos, frescos o secos” sumaron 9.67 millones de dólares en 2023, una caída del 13.1% en comparación con 2022, de acuerdo con el Banco Central. Las cifras oficiales confirman que la superficie cultivada se estanca y la productividad se reduce, en un contexto donde el Dragón Amarillo se expande sin control.
La producción citrícola de Nicaragua sostiene buena parte del consumo centroamericano. En 2023, Costa Rica se convirtió en el mejor ejemplo de esta dependencia al importar más de 60 000 toneladas de naranja fresca, casi la totalidad de sus compras externas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), este país importó 65 235 toneladas de naranjas frescas desde Nicaragua en 2023, y 51 695 toneladas entre enero y septiembre de 2024. Desde 2017, el promedio anual ronda las 70 mil toneladas.
Honduras importó 327 toneladas de naranja fresca desde Nicaragua en 2023 —por un valor de aproximadamente 64 730 dólares—, según estadísticas de comercio internacional del Banco Mundial.
Esta misma fuente reportó que El Salvador también depende de la oferta nicaragüense. En 2023, Nicaragua exportó 2888 toneladas de naranjas frescas al mercado salvadoreño, valoradas en 542 mil dólares. Estos volúmenes son modestos en comparación con Costa Rica, pero sostienen parte del consumo urbano y la industria de jugos en un país con una producción propia limitada.
El duelo de otro agricultor nicaragüense
Cuando se le secó la última hilera, Don Juan (quien pidió resguardar su identidad) pasó días sin entrar a la finca. “Me dio miedo verla así, como un cementerio. Sin sombra, sin frutas, sin zumbido de abejas… solo silencio”. Asegura que no fue solo una pérdida económica, sino un duelo. “Uno puede sembrar otra cosa, sí, pero como los cítricos ninguno porque era nuestro sello familiar por generaciones”, afirma.
Don Juan es el rostro detrás de las estadísticas que alertan sobre la vulnerabilidad climática de Nicaragua. Mientras los compromisos ambientales del país descansan en documentos oficiales, su finca —herencia de tres generaciones— se convierte en evidencia del costo de la negligencia estatal para enfrentar la plaga.
“A los árboles los mató la plaga, pero también el sol que no da tregua y las lluvias que ya no llegan cuando se necesitan”, lamenta. Su testimonio es reflejo de cientos de pequeños agricultores que, pese a su nula responsabilidad en la crisis climática, cargan con sus peores consecuencias.
Según cuenta, de 1988 a 2018 su finca de ocho manzanas rendía hasta 100 quintales de limones por manzana cada ciclo (7000 metros cuadrados). De diciembre a marzo, la producción era tan abundante que contrataba 12 jornaleros para la cosecha. Incluso, fuera de temporada lograba sacar algunos quintales adicionales, lo que le daba estabilidad durante todo el año.
Don Juan recuerda como si fuese ayer la última vez que caminó entre sus árboles sanos en noviembre de 2019. “Era como pasar saludando a mis muchachos… cada árbol tenía su carácter, su forma de dar fruto, su olor”, dice con nostalgia. Pero todo eso cambió. “Verlos enfermos fue como ver a un hijo caerse en cama y no poder hacer nada. Se iban poniendo amarillos, tristes… y uno ahí, parado, sin saber cómo ayudarlos”.
Dice que lo intentó todo: podas, abonos, remedios naturales que le recomendaron otros campesinos. “Nada funcionaba. Cada día uno se moría, y con cada árbol que perdía, era como que me arrancaran un pedazo de mí. Yo los vi crecer, los cuidé con mis manos. ¿Cómo no le va a doler a uno?”, exclama el productor.
En menos de dos años, perdió el 80% de sus árboles. Pasó de cosechar 750 quintales de limones a apenas 60 en la última temporada, significando una pérdida económica de más del 90% de sus ingresos. “Ya no alcanza ni para pagar los insumos. Aquí no tenemos crédito, ni asistencia técnica. Todo lo hacemos como podemos. Y así no se puede seguir”, añade.
Sin estrategia frente al HLB y el cambio climático
El régimen de Nicaragua reconoció oficialmente la amenaza del Dragón Amarillo desde abril de 2010, mediante el Acuerdo Ministerial No. 021-2010, publicado en La Gaceta No. 79, del 29 de abril de ese mismo año. En el documento, el entonces MAGFOR, ahora Ministerio Agropecuario (MAG) declaró al Huanglongbing (HLB) como plaga reglamentada y ordenó implementar medidas fitosanitarias para contener su propagación, incluyendo la prohibición de movilizar material vegetal desde zonas infestadas, el control en puertos y fronteras, y la creación de una Comisión Nacional Fitosanitaria de Cítricos.
Esta comisión fue creada por mandato legal en 2010, pero no hay rastro público de su actividad o vigencia posterior en las fuentes oficiales consultadas. Tras revisar el portal oficial de esa entidad, no hay evidencia pública como actas, planes, integrantes, cronogramas o resultados que demuestren su funcionamiento continuado en los años siguientes.
El acuerdo establecía que toda sospecha de presencia del HLB debía ser notificada al MAG y que ninguna persona natural o jurídica podía divulgar la información hasta que el ministerio hiciera una verificación oficial.
Esta medida fue un paso normativo significativo, pero productores y expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que muchas de las disposiciones no han sido implementadas con rigor. A 15 años de su aprobación, no existe un plan nacional operativo y sostenido que articule vigilancia permanente, asistencia técnica, incentivos para el manejo agronómico integral o un protocolo actualizado frente al avance del HLB, particularmente en el contexto del cambio climático.
Aunque el régimen Ortega-Murillo ha promovido algunas acciones dispersas a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), la respuesta oficial ha sido calificada como “superficial” por los productores consultados.
El avance del Dragón Amarillo en Nicaragua es una tragedia anunciada que el Estado ha preferido ignorar. Así lo advierte un ingeniero agrónomo con amplia trayectoria en el sector público, hoy exiliado, quien accedió a brindar su testimonio bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
“En Nicaragua, el HLB lleva más de una década diseminándose sin un plan nacional real para enfrentarlo. Las respuestas han sido parches, no una estrategia”, señaló.
Aunque el insecto vector, Diaphorina citri, fue detectado en 2003, y la bacteria que causa el Huanglongbing apareció en los años posteriores, considera que las autoridades no han mantenido un sistema de monitoreo permanente ni han actualizado los datos sobre su expansión.
El especialista explicó que la institucionalidad encargada del tema —el INTA, el IPSA y los gobiernos municipales— trabaja de manera aislada, sin coordinación ni lineamientos comunes. “No hay una política pública interinstitucional orientada al manejo del HLB. Las acciones son reactivas, fragmentadas, y muchas veces llegan tarde o simplemente no llegan”, afirmó. Tampoco existe una red nacional de viveros certificados que garantice plantas libres del patógeno, lo que facilita que se establezcan nuevas plantaciones con material vegetal ya contaminado, dice.
A juicio del agrónomo, el abandono estatal también se refleja en el olvido hacia los pequeños productores, quienes no cuentan con acceso a fertilizantes especializados, diagnósticos fitosanitarios, sistemas de riego ni conocimientos sobre manejo integrado de plagas. “Muchos han perdido más del 60% de su inversión anual sin recibir apoyo técnico ni económico. El campo está a su suerte”, denunció.
Otro de los factores que, según el experto, agrava la expansión del Dragón Amarillo es el cambio climático. “El estrés hídrico por sequías prolongadas, la alteración en los ciclos de lluvia y el aumento de las temperaturas han debilitado fisiológicamente a los árboles, haciéndolos más vulnerables al ataque del vector”, explicó. Sin embargo, el Gobierno nicaragüense no ha vinculado oficialmente la crisis climática con el repunte de plagas como el HLB, lo que, en su opinión, impide aplicar enfoques integrales de mitigación.
La falta de voluntad política, sumada al aislamiento internacional que vive Nicaragua desde 2018, han impedido —según el agrónomo— que se repliquen modelos exitosos de manejo integral como los implementados en México o Estados Unidos. “Nicaragua debería declarar al HLB como una amenaza fitosanitaria nacional, crear un fondo de emergencia agrícola y promover alianzas con universidades, ONG y organismos internacionales. Pero eso no está en la agenda del régimen”, concluyó.
En La Concha, Masaya, los testimonios de los productores confirman esa percepción. “Nos dieron una charla, pero no nos explicaron qué hacer en nuestras fincas. Después vinieron a cortar árboles, y no volvieron”, dijo don José (quién también pidió la reserva de su identidad). Las fumigaciones, además, han sido esporádicas y sin seguimiento.
A más de una década de la declaratoria del MAG que reconoció la presencia del Dragón Amarillo, la realidad en el campo confirma que los agricultores no solo enfrentan una plaga incurable, sino también el abandono institucional. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reconoce en su Plan Estratégico 2024–2029 que los pequeños productores tienen acceso limitado a créditos y tecnologías, mientras que los costos de los insumos se disparan sin que existan programas nacionales que los respalden.
Las alternativas llegan desde afuera. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA/IFAD) financia proyectos de resiliencia climática y acceso a servicios en el Corredor Seco, como NICAVIDA, pero son intervenciones puntuales y no parte de una política integral. El propio PMA ha reforzado programas de compras locales y seguridad alimentaria, reconociendo que los campesinos nicaragüenses están en primera línea del cambio climático.
Mientras tanto, en La Concha, don Juan lo resume sin rodeos: “Los costos se han disparado, pero estamos solos. Sin apoyo, esto no se sostiene”.
¿Es posible convivir con el HLB?
Aunque el Huanglongbing no tiene cura, expertos afirman que sí es posible mitigar sus efectos y mantener la productividad de los cítricos. La clave está en el manejo agronómico integral, una estrategia que ha sido aplicada con éxito en México por investigadores y productores organizados.
“Lo primero es entender que no basta con eliminar árboles enfermos. Se necesita una intervención completa del sistema productivo”, explica el científico mexicano Gustavo Almaguer, quien ha liderado estudios sobre el tema en Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. Su equipo ha trabajado con más de mil citricultores en diferentes condiciones climáticas y ha documentado una mejora significativa en la productividad de las huertas tratadas.
El plan incluye análisis de suelo, fertilización foliar ajustada, aplicación de bioestimulantes, poda dirigida, control biológico del vector con insectos benéficos (como Tamarixia radiata, una avispa que parasita a la Diaphorina citri), uso de cubiertas vegetales, y riego eficiente. Estas prácticas combinadas lograron duplicar los rendimientos en fincas afectadas, pasando de 8.9 a 18 toneladas por hectárea a lo largo de varios años.
“Es posible convivir con el Dragón Amarillo. Lo que se necesita es voluntad técnica y política, capacitación continua y acceso a los insumos adecuados. No hay soluciones mágicas, pero sí hay respuestas científicas que pueden adaptarse a otros países, como Nicaragua”, insistió Almaguer.
Actualmente, varias universidades e institutos de investigación en México trabajan en el desarrollo de portainjertos más tolerantes y en tratamientos complementarios que permitan extender la vida útil de los árboles infectados. Estos avances, sin embargo, requieren de inversión pública sostenida y articulación con los pequeños productores, algo que aún está ausente en gran parte de Centroamérica.
En el estado de São Paulo, donde el HLB empezó a propagarse en 2005, Fundecitrus —una alianza público-privada— coordina acciones en regiones citrícolas densamente pobladas. A través de control del vector en franjas perimetrales, monitoreo de poblaciones de psílidos con trampas amarillas, y eliminación sistemática de árboles sintomáticos (hasta 4 veces por temporada), han logrado reducir la incidencia regional de HLB de más del 40 % a menos del 10 % en casos como la finca Cambuhy, que pasó de 12.2% a apenas 2.2% de afectación entre 2019 y 2022.
Los psílidos (Diaphorina citri) son pequeños insectos que transmiten la bacteria causante del Huanglongbing. Se alimentan de la savia de las plantas y, al hacerlo, infectan los cítricos con el patógeno. Para detectarlos, los investigadores utilizan trampas amarillas pegajosas, láminas de color brillante que atraen a estos insectos y permiten medir su presencia en los cultivos. Este monitoreo es clave porque revela con rapidez el nivel de infestación y orienta las medidas de control en cada zona.
Además, investigaciones del Citrus Center del Instituto Agronómico de Campinas (IAC), también en Brasil, utilizaron N‑acetilcisteína (NAC), un compuesto antioxidante, como fertilizante que mostró capacidad de reducir la severidad de la enfermedad, mejorar la calidad del fruto y prolongar la vida útil del árbol infectado. En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) estableció en 2019 el Plan Nacional para prevenir y controlar el HLB, que incluye censos intensivos, bloqueos fitosanitarios, erradicación de huertos positivos y paquetes de formación técnica para productores.
Crisis cítrica y climática sin respuesta
La expansión del Dragón Amarillo en Centroamérica no puede entenderse sin considerar los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas sostenidas durante gran parte del año, combinadas con sequías cada vez más prolongadas, han creado las condiciones ideales para la reproducción masiva del Diaphorina citri, insecto vector del HLB.
La crisis que hoy atraviesan comunidades como La Concha no es un fenómeno aislado. El Dragón Amarillo se ha expandido por Centroamérica al mismo ritmo que el cambio climático agrava sequías y olas de calor. Los pequeños agricultores —responsables de sostener gran parte del consumo local y regional— cargan con las pérdidas mientras los países avanzan lentamente en sus respuestas.
Los testimonios de productores como Don José y Don Juan reflejan lo que ya ocurre en miles de fincas del istmo. El colapso de la citricultura no solo amenaza el sustento económico, también golpea la unión familiar, la gastronomía y la identidad cultural de pueblos enteros.
Sin un plan integral y coordinado a nivel regional, el Dragón Amarillo seguirá ganando terreno. Lo que hoy ocurre en Nicaragua, Honduras o Guatemala es una advertencia para toda Centroamérica: los cítricos que dan sabor ácido a los platos más emblemáticos de la región podrían desaparecer.